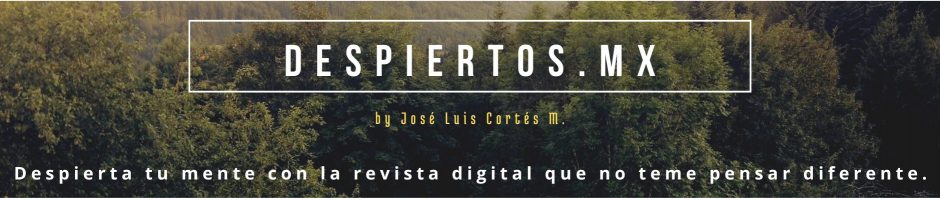Hay quienes buscan la gloria en los reflectores, quienes ansían la corona y el cetro, y quienes creen que la grandeza se mide por el estruendo de los aplausos. Pero el peón, pequeño y callado, avanza sin más testigos que su propia sombra. No presume hazañas ni exige honores. Su andar es breve, su horizonte, limitado. Sin embargo, en ese paso humilde, en esa marcha sin retroceso, reside la fuerza de la constancia.
El peón no se pregunta por qué no es torre, ni lamenta no saltar como el caballo. Acepta su papel con la sabiduría de quien sabe que toda pieza es fundamental. Y así, cada avance es una declaración de fe: fe en el deber, fe en el propósito, fe en que la dignidad no necesita ornamentos.

No hay nostalgia en su trayecto, porque el peón entiende que el pasado no se desanda y que mirar atrás es perder el presente. Su coraje no es el del héroe que desafía dragones, sino el del hombre común que enfrenta la rutina, la duda y el sacrificio sin perder la esperanza.
Si alguna vez llega al final del tablero, su transformación no es un acto de soberbia, sino el fruto de la perseverancia. No se convierte en reina por capricho, sino porque ha demostrado que la grandeza se alcanza paso a paso, sin traicionar la esencia.
Quizá el mayor poder sea ese: avanzar sin estridencias, cumplir el deber con alegría sencilla, y recordar que la verdadera elevación es la que se conquista en silencio, sin dejar de ser uno mismo.