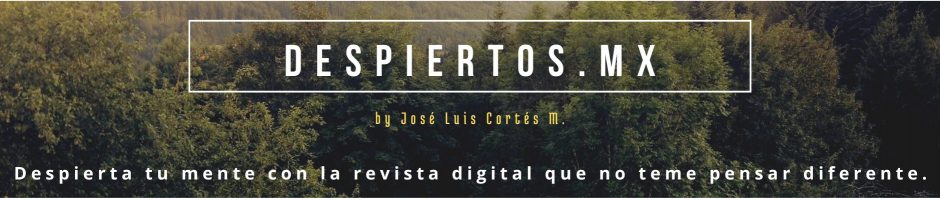Dicen que fabricar un iPhone cuesta cerca de 100 dólares . Que detrás de cada dispositivo hay minerales extraídos en condiciones extremas, piezas producidas en fábricas donde los obreros trabajan jornadas extenuantes, y montaje realizado bajo estrictos controles laborales que, aunque formales, apenas rozan lo digno. Y luego, ese mismo aparato se vende a miles de dólares en cualquier parte del mundo, convertido en objeto de deseo, en símbolo de estatus, en herramienta casi indispensable para millones de personas que, muchas veces, no pueden permitirse otro tipo de lujos.

¿Qué hay detrás de esa diferencia abismal entre costo y precio? ¿Solo innovación, diseño y marca? ¿O también, y sobre todo, un mecanismo de acumulación de riqueza que se sostiene sobre la invisibilidad del trabajo humano?
Este fenómeno no es exclusivo de Apple ni de la tecnología moderna. Es una manifestación contemporánea de algo antiguo: la explotación del hombre por el hombre, disfrazada de progreso . No se trata solo de que unos pocos amasen fortunas mientras otros sobreviven con migajas. Es que incluso quienes participan activamente en ese proceso —trabajando, comprando, consumiendo— terminan siendo actores involuntarios de un sistema que les niega justicia económica.
El iPhone es solo un ejemplo. Pero es un ejemplo poderoso. Porque representa una paradoja del mundo globalizado: los productos tecnológicos más sofisticados son fabricados en lugares donde ni siquiera existe acceso universal a internet. Las mismas manos que dan forma a la modernidad carecen muchas veces de los recursos para acceder a ella. Mientras tanto, en el otro lado del planeta, familias enteras adquieren estos dispositivos mediante créditos que las atan a años de deuda, convirtiendo la necesidad simbólica en carga financiera real.

¿Dónde comienza la explotación?
La cadena productiva del iPhone, como la de tantos otros productos globales, se extiende desde las minas africanas hasta las fábricas chinas, pasando por centros logísticos asiáticos y oficinas corporativas en Silicon Valley. Cada eslabón tiene su función: extraer, producir, distribuir, vender. Pero no todos tienen el mismo peso en la distribución de beneficios.
Los trabajadores que operan en las líneas de ensamblaje en China perciben salarios mínimos, a menudo sin prestaciones sociales dignas, y bajo condiciones que muchos calificarían como precarias. Algunos estudios han señalado que los empleados de empresas como Foxconn, encargadas del montaje final de los dispositivos, trabajan turnos de doce horas diarias, seis días a la semana, con descansos mínimos y supervisión constante. Su salario base oscila entre los 200 y los 400 dólares mensuales, dependiendo de la región y del contrato.
Pero el valor añadido no queda en ellos. Se concentra en las cúpulas ejecutivas, en los departamentos de diseño, en los mercados financieros que cotizan las acciones de las empresas tecnológicas. El iPhone no se vende por lo que cuesta producirlo, sino por lo que el mercado está dispuesto a pagar. Y ese mercado, paradójicamente, está compuesto en gran medida por personas que no pueden costearlo sin endeudarse.
El consumo como ilusión
Lo que venden las grandes empresas tecnológicas no es únicamente un producto. Es una identidad. Un lugar en el mapa social. Una promesa de conexión, de modernidad, de pertenencia. Y así, millones de usuarios aceptan contratos financieros, créditos personales y planes de pago a largo plazo, sin medir realmente el costo total de su decisión.
Un joven de bajos ingresos en cualquier ciudad latinoamericana puede verse tentado a comprar un teléfono inteligente, no por capricho, sino por necesidad simbólica: estar conectado, comunicarse, sentirse parte de una sociedad que cada vez más exige la digitalización de la vida. Así, el aparato que debería facilitar la existencia termina convirtiéndose en un peso más que arrastrar.
Y esto no ocurre porque los pobres sean irreflexivos o frívolos. Sucede porque el sistema los empuja a consumir como forma de existir. El capitalismo contemporáneo no solo vende mercancías, también vende identidades, aspiraciones y formas de ser. Y lo hace con tal eficacia que incluso quienes no pueden permitirse un producto terminan comprándolo, aunque sea a plazos, aunque sea con intereses usureros, aunque sea con la promesa de que “algún día” valdrá la pena.

La moral del beneficio
Entonces surge la pregunta inevitable: ¿es válido obtener una ganancia tan desproporcionada si al final hay millones de personas dispuestas a pagar por ello? ¿No es acaso el mercado quien decide el valor de las cosas?
Esa lógica puede funcionar desde el punto de vista económico, pero fracasa desde el punto de vista ético. Porque el mercado no siempre refleja justicia. A veces, reproduce patrones de dominación bajo nuevas formas. El hecho de que haya demanda no justifica automáticamente el modelo de producción. Ni mucho menos excusa la falta de responsabilidad de quienes controlan la cadena productiva.
Si bien es cierto que las empresas tecnológicas invierten enormes recursos en investigación, desarrollo, diseño y marketing, también lo es que estas inversiones no explican por sí solas la brecha abismal entre costo de producción y precio final. Esa brecha, ampliada artificialmente, permite generar márgenes de ganancia que van más allá de la compensación razonable por riesgo o inversión. Se convierte entonces en acumulación pura y simple, sin redistribución real hacia quienes hicieron posible el producto.
¿Explotación necesaria o injusticia evitable?
Hay quienes sostienen que este modelo es funcional, que sin incentivos económicos elevados no habría innovación, ni inversión, ni crecimiento. Y no están del todo equivocados. El motor del sistema actual ha sido precisamente la posibilidad de acumular riqueza, y eso ha impulsado avances tecnológicos, científicos y sociales que antes eran impensables.
Pero también hay quienes ven en esta dinámica una herida social que debe sanarse, que no hay progreso legítimo si se construye sobre la miseria ajena. Y tampoco están equivocados. Porque el sistema puede seguir avanzando sin necesidad de dejar atrás a millones de personas, sin necesidad de depender de una clase laboral invisible que nunca podrá disfrutar plenamente de lo que produce.
Decir que hay que abolir todo sistema capitalista es tan utópico como afirmar que jamás podrá humanizarse. Entre ambos extremos surge una posibilidad más razonable: transformarlo, regularlo, ponerlo al servicio de algo superior: la dignidad humana . No se trata de tachar al capitalismo como un mal absoluto, sino de recordar que cualquier sistema económico debe responder ante la ética, ante la justicia social, ante la condición humana.
Entre el lucro y la dignidad, entre el poder y la necesidad, hay un espacio que no se mide en billetes: es el lugar donde nace la conciencia.
¿Cuánto vale un aparato si su precio incluye el sudor de quien no podrá comprárselo jamás?